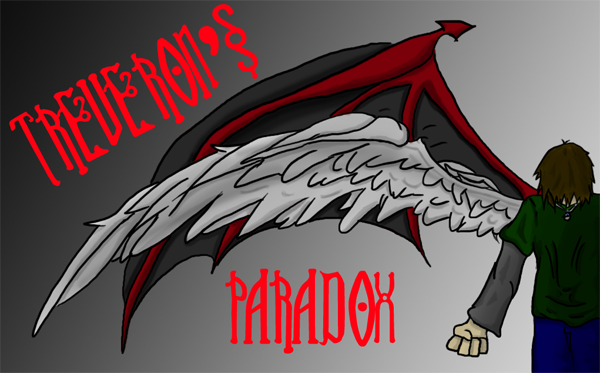Liz bajó las escaleras de la estación junto al hombre de sus sueños. Llegaron juntos al andén junto a la vía y él la abrazó.
Deseando que el apretón no terminase nunca ella no soltó su cintura mientras él la miraba. Los ojos de Liz se humedecieron mientras observaba cómo la boca de Ray se abría para susurrar su terrible adiós. Así pues, desesperada como estaba, no pudo soportarlo más y comenzó a acercarse a él.
Lo hacía lentamente, pues la mirada de Ray la abrumaba. Los penetrantes ojos del muchacho se hundían en la mente de ella, leyéndola como un libro. El corazón de Liz se desbocó cuando observó que Ray cerraba los ojos. Ella hizo lo propio, empujando así un par de lágrimas cuyo sentimiento rezumaba incertidumbre. Entreabrió su boca, dispuesta así para el beso que cambiaría su vida y la llevaría a los oníricos brazos del amor correspondido.
Y así se encontró besando el dedo que Ray dispuso entre sus labios y los suyos propios.
Aun así, ella besó con dulzura dicho dedo y suspiró después apesadumbrada, perdiendo así toda la ilusión. Algo le decía que aquello ocurriría, de todas maneras.
Liz rió sin un atisbo de humor, apoyando los brazos en el pecho del muchacho.
- ¿Y qué tiene ella que no tenga yo...? – sollozó, con la voz quebrada.
Ray respondió.
El tren de Liz llegaría en una hora. En una situación normal hubiera dado una vuelta alrededor de la estación para entretenerse viendo cosas en los escaparates. Sin embargo se dejó caer con la mirada perdida en uno de los bancos metálicos que flanqueaban el andén.
Así que era eso: había otra mujer. Liz aparentemente no podía competir con ella. Y así su hombre marchó.
Mientras divagaba con los ojos empañados, una mujer se sentó junto a ella. Sujetaba una correa en la que llevaba atado un pequeño Yorkshire con un bozal de cuero rojo. El animalillo se frotaba con las patitas delanteras el hocico para zafarse de la atadura. Liz le miraba debatirse y sonrió divertida. Cuando el perro consiguió con esfuerzo quitarse el bozal miró resentido a su dueña, que lo regañó sin dureza. Como respuesta el animal saltó sobre el regazo de Liz y se acurrucó.
- ¡Baja de ahí, sinvergüenza!
- No se preocupe, señora. – dijo Liz – Me encantan los perros...
La dueña del perro iba a replicar, disgustada por la actitud de su mascota, pero calló. Los ojos enrojecidos por las lágrimas de Liz no le pasaron inadvertidos y pensó que cualquier consuelo le podría ser de ayuda en ese momento.
El Yorkshire, hecho un ovillo, cerró sus saltones ojos mientras Liz le acariciaba el pelaje gris y ocre. Enternecida por el perro y sensible por las palabras de Ray sus ojos volvieron a empaparse.
“¿Qué tiene ella que no tenga yo?”, había preguntado.
Qué pregunta tan estúpida, pensó.
Y qué respuesta tan evidente, si bien era capaz de quebrar los sentimientos de una persona. Ella no tuvo más remedio que guardar silencio, separarse de él, y ver cómo se metía en el tren dedicándole una triste mirada de despedida.
“¿Qué tiene ella que no tenga yo?”, había preguntado.
Y allí, sentada en aquel banco, con aquel perro en el regazo, esperando a un tren que deseaba que no llegara nunca, Liz no hacía más que repetirse sus palabras una y otra vez.
Como haría hasta que tuviera la fuerza y el valor suficiente de poder recoger los pedazos de su vida.
“¿Qué tiene ella que no tenga yo?”, había preguntado.
Y a estas palabras, soltadas en un arrebato de rabia infantil, él respondió:
- Mi corazón...