La antigua y ancha puerta de madera se resistió a ceder. Y cuando lo hizo, una nube de polvo pareció manar de su pesada estructura. Era evidente que hacía mucho tiempo que se abrió por última vez.
- Ale, ya está, Tata.
La octogenaria señora cruzó el umbral por delante de su biznieto, de 21 años, a la amplia entrada del caserón. Inmediatamente, comenzó a recorrer con la mirada cada pasillo cada pared amarillenta, desconchada, y todo el suelo cubierto de polvo.
- ¿Me puedes recordar por qué estamos aquí? – dijo el joven con un bufido propio de la impaciencia de su edad.
La mujer calló con un gesto de mano la grosería del chico, y comenzó a recorrer la casa con los pasos cortos y cansados por los años, pero con firmeza. Se detuvo delante de la primera habitación, tras haber dejado atrás la herrumbrosa cocina. Sin vacilar, se acercó al armario que había junto a la cama y lo abrió de par en par. Su biznieto la seguía.
- ¿Qué buscas? – preguntó, algo más movido por la curiosidad.
Hacía mucho tiempo que Tata no recorría aquellos pasillos. Y a pesar de que olvidaba con facilidad los pequeños detalles del día a día, los recuerdos que le traía aquella casa estaban gravados a fuego en su memoria.
Ella tenía trece años cuando corría el año 1943. Su tío, el hermano de su padre, había fallecido en un accidente en la fábrica de calzado en la que trabajaba. Aquellos, recordó Tata, eran otros tiempos. Su familia estaba de luto y por aquel entonces éste se prolongaba más allá del funeral, la misa y el entierro. Ella se sentía algo culpable porque apenas conocía al fallecido, pero aun así honró esta costumbre.
Los días que siguieron se tornaron sombríos, debido a los ánimos decaídos que reinaban en su casa y a las ropas negras propias del luto. Cada día se convirtió en una triste copia del anterior, y si bien siempre permanecía la esperanza de que el luto llegara a su fin (aunque le removía la conciencia pensar así), este se antojaba lejano e inalcanzable.
Pero un día, uno que no olvidaría mientras viviera, todo cambió.
Tata estaba en casa de su abuela Josefa, que se llevó a su madre a uno de los cuartos mientras ella se quedó en la sala de estar, jugando con el pastor alemán que vivía con ellos. Al cabo de un rato, su madre reapareció seguida por detrás de su abuela. Ambas miraban a la pequeña.
Tata recordaba cada rasgo de su madre: su ancha sonrisa, sus ojos brillantes, su andar vivaracho. La recordaba con nitidez precisamente porque su ánimo contrastaba completamente con el de los últimos días. Con esta alegría, su madre se acercó a ella portando un paquete que, para la sorpresa de la por aquel entonces joven Tata, era para ella.
Aquellos eran tiempos muy difíciles. El lujo de los regalos y los caprichos quedaban restringidos tan solo a los apoderados. Y sin embargo, aquella austera caja de cartón blanca, con la rúbrica de una marca que no reconoció, era para ella. Únicamente para ella.
Tan solo aquel gesto hacia ella la hizo sentir la niña más especial del mundo. Entonces, sentándose en el sofá, abrió la caja. Y si pensaba que aquel sentimiento no se podía superar, vislumbró el contenido de ésta para darse cuenta de lo equivocada que estaba.
Era un vestido de color azul. Con una larga falda terminada en encaje con un bordado de peces y con un par de brillantes botones en la solapa de la pechera con gravados de timones de barco. La niña no entendió por qué se le llenaron los ojos de lágrimas porque aun era demasiado joven para saber que también se puede llorar de alegría.
Su madre sonrió al ver cómo se le derramaban las lágrimas y se levantaba de un salto del sofá para irse corriendo a uno de los cuartos, vestido en mano.
Le temblaban las manos mientras se quitaba su triste vestido oscuro y se ponía sobre sí aquella maravillosa prenda, fresca al tacto y con un característico olor a nuevo. La puerta del armario del cuarto tenía un espejo de cuerpo entero. Estaba preciosa, radiante, aunque no tanto por el vestido sino por la amplia sonrisa que adornaba su rostro. Echó a correr una vez más hacia la sala de estar. Su familia estaba allí, mirándola expectante.
Llegó gritando de alegría y se paró delante de su madre y de su abuela, dándose una vuelta para que le vieran. Ambas se levantaron y la abrazaron convirtiendo aquel regalo en el momento más especial de su vida.
Apenas esperó para ir corriendo al parque a que la vieran los demás niños, les conociera o no. Aquel día ella era una princesa digna de la admiración de todos. Y los demás chiquillos, aunque fuera de manera instintiva, sabían que era cierto, y no sólo el vestido en sí, sino por la inmensa felicidad que irradiaba aquella niña, que era terriblemente contagiosa. Sin embargo, ninguno de ellos sabía lo poco que ésta iba a durar.
Aquella misma tarde la joven entró en su casa aun con la alegría en el cuerpo. Como era domingo, su padre estaría, como siempre, descansando mientras leía el periódico. Así que la niña fue corriendo en su busca. Era demasiado joven como para entender porqué su padre no compartió su alegría y la mandó a su cuarto. No lo hizo enfadado, pero el tono de su voz denotaba que algo no iba bien. La chiquilla, algo más desinflada, se fue a su cuarto y esperó, mientras le enseñaba el vestido a su muñeca de trapo favorita. Poco tardó en entrar su madre y pedirle que se sentara en la cama para hablar con ella.
No podía creerlo. No era justo. No podía estar pidiéndole su vestido azul. Era imposible que resultara tan sencillo como que su padre les recordara que debían seguir de luto riguroso para arrebatarle la sensación que obtuvo aquel día. Los ojos se le llenaron de lágrimas mucho antes de que los sollozos atenazaran su garganta. La habían convertido en princesa y la habían destronado. Aquella tarde ella había brillado como un zafiro entre el carbón para después verse obligada empañarse de nuevo. Su madre llevaba en sus manos el vestido negro, esa prisión de carbón de la que se había desprendido y se lo estaba entregando. Un gesto que a pesar de ser tan simple implicaba emociones tan complejas que su madre sería incapaz de entenderlas, y que ella era demasiado joven para explicar.
Así, una vez su madre la dejó sola e nuevo se deshizo de su vestido azul. En silencio. Mucho, muchísimo más lentamente que como se lo había puesto. Por un momento se le pasó por la cabeza destrozar el vestido, animada por la rabia y la frustración que la estaban quemando por dentro. Pero no hubiera podido hacerlo nunca. No habría sido capaz de destruir algo que la había hecho sentir tan especial. Y ella lo sabía. Y así el desamparo y la tristeza crecieron y crecieron.
Cuando salió de la habitación con aquel vestido, tan oscuro como su semblante, fue incapaz de mirar a su padre a la cara. Por aquel entonces la palabra del cabeza de familia era ley, y sus órdenes debían acatarse. Desafiarle no hubiera servido más que para recibir unos azotes y provocar una seria discusión con su madre. Ésta la miró con un gesto de complicidad, pero la chiquilla no sintió ningún consuelo.
Los días pasaron y su ánimo no mejoró. Volvía a hablarle a su padre, pero únicamente para no empeorar la situación. Si el luto ya parecía inalcanzable antes de haber visto el vestido azul, ahora estaba segura de que lo era. El vestido desapareció. Alguna tarde se animó a buscarlo a escondidas en los armarios de su casa. Quería aunque fuera admirarlo desde la distancia, saber que, al menos, seguía ahí. Pero nunca más lo vio en aquella casa. No en aquella casa.
Fue en una reunión familiar con un motivo tan poco importante para ella que ni lo recuerda. Allí estaba su abuela, sus tíos, tías, primos y primas. No obstante le fue fácil distinguir, entre la multitud de familiares, el brillante color azul de su vestido, lucido por su prima, algo mayor que ella pero de su misma estatura. Al parecer, puesto que el luto provenía de la rama de la familia de su padre, su prima, al ser por parte de madre, estaba exenta de llevar prendas negras. Pero las razones le daban igual. Frustrada y celosa, la niña corrió a refugiarse en el baño durante horas, llorando con la cabeza entre las rodillas y las manos fuertemente asidas a las mangas de un traje negro que estaba deseando arrancarse de encima.
Ahora, Tata acababa de volver del funeral de su prima junto a su biznieto y rebuscaba en los armarios del caserón de sus tíos con una resolución digna de un resentimiento que había perdurado durante toda una vida. Su esfuerzo se vio recompensado al abrir la puerta del armario de una de las habitaciones pequeñas y ver la prenda de sus sueños.
Ya no era tan azul, así que le costó un poco reconocerlo entre los otros antiquísimos trajes. Los botones ya no brillaban. El encaje estaba deshilachado. Aquí y allá tenía agujeros provocados por las polillas. Ya no olía a nuevo.
Pero Tata lo cogió con la ilusión del primer día y lo apretó contra su pecho. Lloró. Lloró a su prima fallecida. Lloró a su padre que, pese a ser tan estricto, tanto la quiso. Lloró a su madre y a su abuela, cuyo amor le concedió uno de los momentos más especiales de su vida. Y finalmente lloró por sí misma, para lavar su resentimiento.
Su biznieto no sabía por qué lloraba. Pero sí sabía que no necesitaba nada que entender mientras la abrazaba.
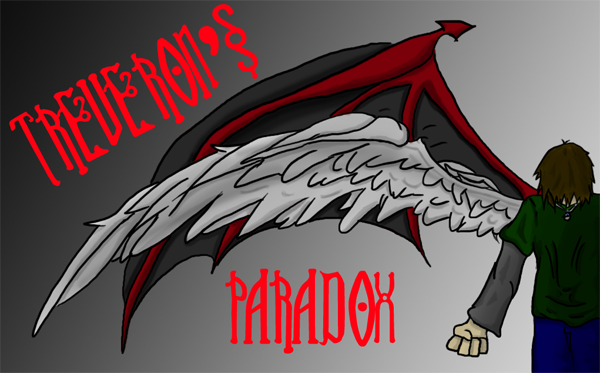














4 comentarios:
Chico, qué bonito :_)
hermoso.... realmente eh llorado con esta historia
Gracias a ambas, de verdad ^^
Ey, ya te dije en persona que me gustó mucho n_n
Publicar un comentario